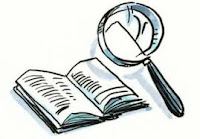LOS REINOS CRISTIANOS DE LA EDAD MEDIA
 Introducción. La invasión musulmana, iniciada en el 711 provocó la aparición de una
frontera entre musulmanes y cristinos. Una frontera con límites geográficos cambiantes y con modelos
de sociedad bien diferenciados. Al-Andalus ocupó prácticamente todo el
territorio península. Poco a poco, en el norte, se fueron gestando unos condados que son el origen de los reinos cristianos.
Su formación se llevó a cabo en dos fases: la primera, de creación y
consolidación y una segunda de expansión.
Introducción. La invasión musulmana, iniciada en el 711 provocó la aparición de una
frontera entre musulmanes y cristinos. Una frontera con límites geográficos cambiantes y con modelos
de sociedad bien diferenciados. Al-Andalus ocupó prácticamente todo el
territorio península. Poco a poco, en el norte, se fueron gestando unos condados que son el origen de los reinos cristianos.
Su formación se llevó a cabo en dos fases: la primera, de creación y
consolidación y una segunda de expansión.
Hasta el siglo X,
la iniciativa y la hegemonía políticas en la Península
correspondieron a los musulmanes,
pero desde entonces y hasta finales del siglo
XV la supremacía fue de los reinos
cristianos. Estos reinos mantuvieron unas complejas relaciones entre ellos
mismos y con los musulmanes, caracterizadas por una alternancia de pactos y de
enfrentamientos. La evolución política de los territorios cristianos mostró una
clara tendencia hacia la unificación de los diversos reinos. Desde el S.XIII,
la situación política estuvo dominada por dos grandes entidades: la Corona de Castilla y la Corona de Aragón.
En lo que respecta al
origen de los reinos y condados occidentales, tras la desaparición del
reino visigodo, sólo las zonas montañosas del norte de España se mantuvieron
libres de a dominación musulmana. En el 722, un grupo de astures e
hispano-visigodos refugiados en la zona cantábrica aceptó como jefe a un noble
visigodo llamado Pelayo, quien unos
años después ganaría una escaramuza contra los musulmanes en Covadonga en el 722. Este hecho contribuyó a consolidar el primer núcleo político
cristiano, el Reino Astur. El primer
monarca de cierta importancia, fue Alfonso
I, quién logró dominar la región comprendida entre las montañas y el mar
que va desde el País Vasco hasta Galicia. Además, realizó diversas campañas
militares, repobló parte del territorio
con mozárabes y estableció la capital del Reino Astur en Oviedo.
En cuanto al origen
de los reinos y condados orientales, la zona pirenaica se había convertido
en un territorio de frontera entre el Imperio Carolingio y el poder musulmán
andalusí. Carlomagno estaba interesado en controlar el Valle del Ebro para
establecerlo como línea fronteriza (la Marca Hispánica). De esta manera, ocupó Pamplona
y Barcelona. La
Administración del territorio se encomendó a condes francos
que dependían del emperador carolingio. Pero, desde principios del siglo Ix,
los nobles francos fueron sustituidos por nobles autóctonos. Así, en Pamplona, un miembro de la familia Arista expulsó a los nobles carolingios y se proclamó
primer rey de Pamplona. De igual modo, Aznar
Galíndez había establecido su dominio sobre el Condado de Aragón.
En la primera mitad del siglo IX, Alfonso II transformó el Reino de Asturias en un verdadero Estado
con una Administración que tomaba como modelo a la Monarquía Visigoda.
Alfonso III extendió las fronteras
hasta el Duero y estableció la nueva
capital del Reino de León. De hecho, a
comienzos del siglo X el pequeño Reino Astur pasó a denominarse Reino de León, que abarcaba todo el
noroeste peninsular y las marcas fronterizas de Portugal y Castilla. A esta
última se le denominaba como Condado de
Castilla, puesto que se trataba de un territorio fronterizo y fortificado
que se hallaba bajo el control de un conde. En la segunda mitad del siglo X, el
conde Fernán González logró independizarse del poder leonés.
En lo que se refiere
al Reino de Navarra, hemos de tener en cuenta cómo el Reino de Pamplona
experimentó una notable expansión hacia el Sur y se transformó en el Reino de
Navarra. El reinado de Sancho III el
Mayor durante el primer tercio del siglo XI fue el de mayor esplendor de
Navarra. Este rey logró controlar diversos condados pirenaicos así como
Castilla, siendo la principal potencia cristiana peninsular. A la muerte de
este monarca, tuvo lugar el fin de la hegemonía política del Reino de Navarra
ya que el patrimonio se dividió entre sus hijos. García Sánchez reinó sobre Navarra,
Fernando I gobernó Castilla y Ramiro I se convirtió en rey de Aragón. Navarra cayó bajo influencia francesa. Finalmente,
el rey Fernando I invadió y
conquistó Navarra en el año 1512.
De este modo, los reinos cristianos fueron conformándose
mediante alianzas matrimoniales y enfrentamientos bélicos, pero su expansión
territorial se basó en la conquista de los territorios controlados por los
musulmanes. Este proceso conocido como Reconquista
se inició en el siglo X.
En lo que respecta a la formación y
expansión de la Corona
de Castilla, esta surgió por Fernando
I, quien heredó el Condado de Castilla y conquistó militarmente el Reino de
León, uniendo los dos territorios en 1037. Logró dominar toda la Cuenca del Duero. Después de su muerte, Alfonso VI tomó Toledo en 1085
y con ello extendió su control hasta el Valle del Tajo. Alfonso VII
el Emperador, estableció la frontera en la línea del Tajo. A su muerte, el reino se dividió entre sus hijos:
Castilla pasó a Sancho III y Fernando II heredó León. En la segunda mitad del
siglo XII, se crearon las órdenes militares de Alcántara, Santiago y Calatrava,
encargadas de la protección. Todo ello permitió a Alfonso VIII de Castilla
avanzar; solamente la derrota de Alarcos de 1195 frenaría temporalmente el avance
castellano. Sin embargo, el debilitamiento del poder almohade sería aprovechado
por los diversos reinos cristianos, que permitió derrotar a los musulmanes en la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212.
Durante el
reinado de Fernando III el Santo, se
consiguió la expansión del reino castellano-leonés por Extremadura y el Guadalquivir ocupando ciudades como Córdoba o
Sevilla, así como el reino musulmán de Murcia
en 1243. De esta manera, el único territorio musulmán que pervivía era el Reino de Granada. Finalmente, los Reyes Católicos emprendieron la
conquista sistemática de este reino entre 1482 y 1492.
En
cuanto a la formación y expansión de la corona de Aragón, este reino surgió
igualmente de la herencia de Sancho III el Mayor. Su hijo Ramiro I lo convirtió en un reino independiente de Navarra. Sin
embargo, su hijo Sancho Ramírez
volvió a unir los territorios de Aragón y Navarra hasta el siglo XII. Pedro I
logró tomar Huesca y Barbastro y su sucesor, Alfonso I el batallador ocupó Zaragoza
en 1118. En el 1137 se produjo el acuerdo
matrimonial entre el conde de Barcelona,
Ramón Berenguer IV y la heredera de Aragón, Petronila. Este compromiso suponía la unidad entre el reino de
Aragón y los condados catalanes, naciendo la Corona de Aragón. Esta nueva formación
política oriento su expansión territorial hacia las costas mediterráneas con la toma de Lérida y Tortosa. En el siglo
XIII, Jaime I el Conquistador ocupó
las Islas Baleares y conquistó el Reino de Valencia. Finalmente, el tratado de Almizra estableció la
frontera en la línea Bíar-Villajoyosa, en la actual provincia de Alicante. Este
hecho marcó el fin de la expansión aragonesa por las tierras peninsulares y su
posterior orientación hacia el
Mediterráneo: Pedro III
conquistó Sicilia en 1282, posteriormente Jaime
II tomó Cerdeña y Alfonso el
Magnánimo conquisto el Reino de Nápoles en el siglo XV. En el Mediterráneo
Oriental se incorporaron los ducados de Atenas y Neopatria gracias a las
campañas de los almogávares, una
compañía de mercenarios catalanes.
Como
conclusión, los reinos peninsulares de la Edad Media fueron
configurándose política, económica, social y culturalmente a los largo de casi
ocho siglos, durante los cuales estos estados cristianos fueron expandiéndose
en función de la mayor o menor fortaleza de sus vecinos musulmanes. A partir
del siglo XII se fue produciendo un proceso de concentración territorial por
parte de la Corona
de Aragón y la Corona
de Castilla, las cuales llegan a repartirse los restos del territorio musulmán.
Finalmente, ya en el siglo XV, se produjo la Unión Dinástica
entre Castilla y Aragón que quedaron integradas en una misma monarquía,
poniendo fin al proceso de conquista con la toma de Granada en 1492.